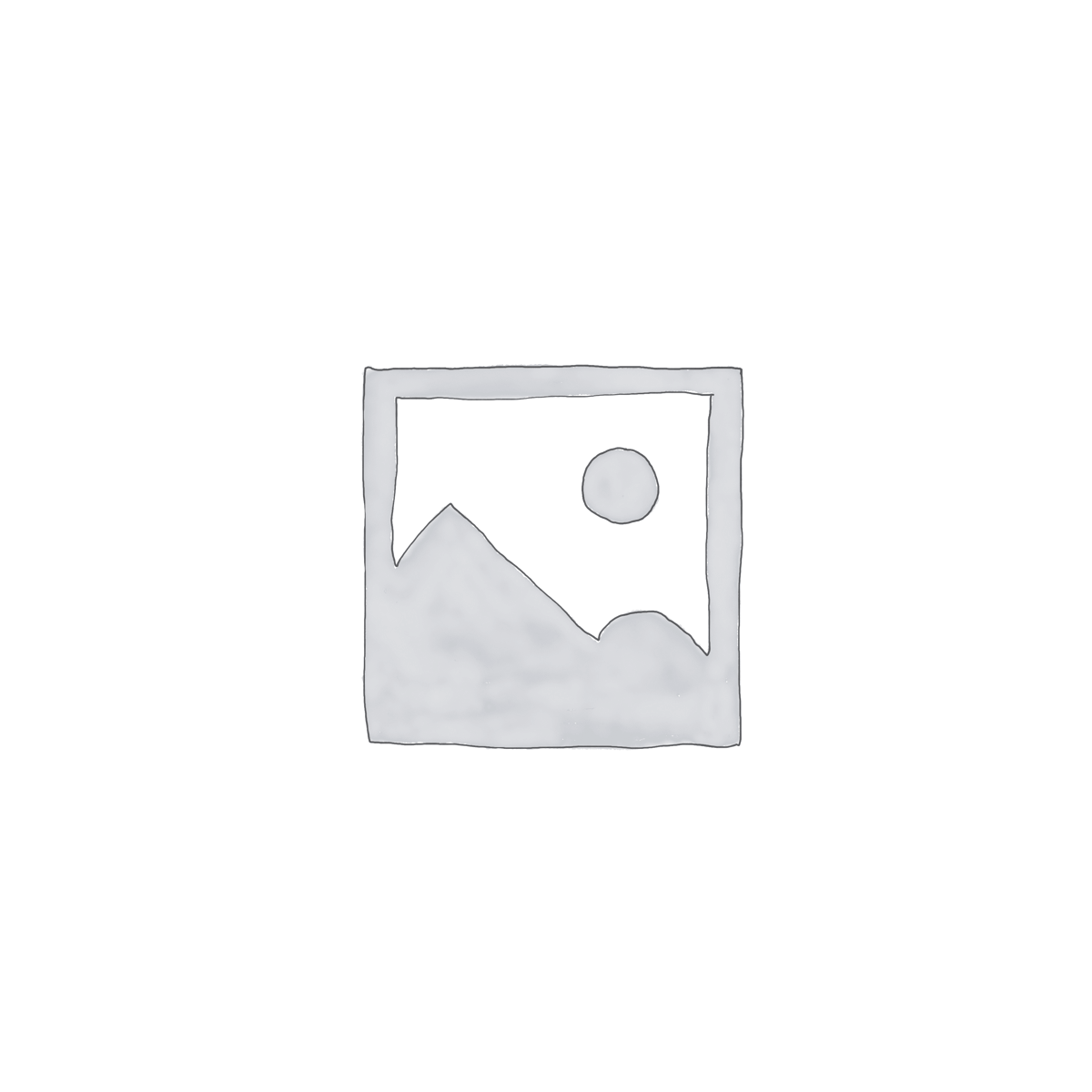La Argentina atraviesa una crisis social devastadora: el aumento de la pobreza, la destrucción del empleo, el endeudamiento estructural y el desmantelamiento de políticas públicas configuran un escenario de fractura social profunda. En ese contexto, el Poder Ejecutivo ha decidido impulsar los llamados Acuerdos de Isaac, una iniciativa de cooperación política, tecnológica y estratégica con el Estado de Israel. Presentados como una herramienta de modernización e innovación, estos acuerdos expresan en realidad un giro de fondo en la política exterior argentina, con consecuencias jurídicas, éticas, diplomáticas, económicas y geopolíticas de enorme gravedad.
Lejos de constituir un proyecto bilateral inocuo, los Acuerdos de Isaac se inscriben en una arquitectura geopolítica global donde Estados Unidos busca consolidar apoyos firmes a Israel en el hemisferio occidental. Esta estructura reproduce un orden internacional desigual, que utiliza la diplomacia, la seguridad y las alianzas estratégicas como instrumentos para sostener intereses que no coinciden con los de los pueblos del Sur.
Israel, en ese marco, despliega una estrategia activa para ampliar su influencia en América Latina y abrir mercados para su industria de defensa, sus tecnologías de vigilancia y sus sistemas de control fronterizo y poblacional. La Argentina, al ubicarse como impulsora de este entramado, se reconfigura como un actor subordinado dentro de una red de alianzas cuyo eje no responde a las necesidades ni a las prioridades de nuestra sociedad.
A ello se suma una dimensión económica estructural que no puede obviarse. Las decisiones de política exterior no están aisladas de la dependencia financiera del país: forman parte de un esquema más amplio en el cual el endeudamiento, las condicionalidades del FMI y las presiones multilaterales empujan a ciertos alineamientos geopolíticos funcionales a esos intereses.
En momentos de restricciones severas y recortes brutales, comprometer recursos, capacidades estratégicas y tecnologías sensibles bajo acuerdos opacos no solo es una mala decisión diplomática: es una mala decisión económica. Implica destinar fondos y energía política a estructuras de seguridad e inteligencia importadas, mientras se recortan áreas críticas del Estado y se profundiza el deterioro del tejido social.
Detrás del discurso de la “cooperación tecnológica” aparecen, entonces, dimensiones extremadamente sensibles: ciberseguridad, intercambio de información crítica, articulación entre fuerzas policiales y militares, tecnologías de monitoreo fronterizo, sistemas de vigilancia y potenciales contratos de armamento. Estas áreas afectan la autonomía del Estado para definir su política de seguridad y defensa, generan dependencias tecnológicas difíciles de revertir y abren la puerta a modelos de control social que ya han vulnerado derechos en otros territorios.
A ello se suma que los sistemas de vigilancia e inteligencia suelen tener un impacto diferenciado sobre mujeres, niñas y diversidades, que en contextos de militarización y conflictividad social padecen formas específicas de violencia y control. Considerar estas implicancias no es un gesto simbólico: es parte de una mirada integral sobre seguridad y derechos humanos.
Todo esto sucede mientras Israel enfrenta procesos internacionales por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y acusaciones de genocidio en el marco de una ofensiva que ha provocado destrucción masiva, desplazamiento forzado y devastación humana ampliamente documentada por organismos internacionales. Frente a este escenario, las obligaciones de la Argentina son inequívocas. El país es parte de tratados con jerarquía constitucional —entre ellos la Convención contra el Genocidio, los Convenios de Ginebra, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Estatuto de Roma y el Tratado sobre el Comercio de Armas— que imponen el deber de no asistir, no facilitar y no contribuir, ni directa ni indirectamente, a la comisión de crímenes internacionales.
En estas circunstancias, el derecho internacional no solo exige abstención: exige además la adopción de medidas restrictivas, de distancamiento y de suspensión de cooperación estratégica cuando existan motivos fundados para creer que un Estado está cometiendo violaciones graves. La responsabilidad de no facilitar implica, en términos concretos, limitar vínculos que puedan contribuir a sostener esas prácticas.
El Estatuto de Roma, además, establece la obligación de plena cooperación con la Corte Penal Internacional, incluidos los procedimientos que involucran investigaciones sobre crímenes atroces. Avanzar en acuerdos estratégicos con un Estado cuyos máximos funcionarios enfrentan pedidos de arresto o investigaciones formales contradice esa obligación de cooperación reforzada.
Qué dice el derecho internacional
La doctrina contemporánea del derecho internacional es clara: el principio de “no complicidad” obliga a abstenerse incluso de vínculos marginales con actores responsables de violaciones graves y sistemáticas. Avanzar en acuerdos estratégicos, militares y tecnológicos en estas condiciones expone al país a una responsabilidad jurídica que contraviene explícitamente sus compromisos internacionales.
Asimismo, este giro contradice de manera frontal la trayectoria histórica de la política exterior argentina. Durante décadas, la Argentina se definió por el multilateralismo, la defensa del derecho internacional, la solución pacífica de controversias y un compromiso activo con los mecanismos globales de protección de derechos humanos. Fue pionera en la creación y consolidación de la Corte Penal Internacional, un hito que se asentó en la memoria del Nunca Más y en la convicción de que las normas internacionales debían servir para limitar la violencia estatal. Renunciar a esa tradición para adoptar un alineamiento bilateral subordinado es renunciar también a una identidad internacional construida desde nuestra propia experiencia de lucha contra el terrorismo de Estado.
Esta renuncia se vuelve aún más problemática cuando se observa el escenario regional. Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Israel, Chile retiró a su embajador, Colombia y Honduras suspendieron vínculos y Brasil mantiene una posición de condena firme. En este mapa latinoamericano, la Argentina queda ubicada en sentido contrario a la tendencia regional, debilitando su capacidad de articulación con el resto del continente y erosionando la posibilidad de construir posiciones comunes desde el Sur Global. Este aislamiento contradice la oportunidad histórica de fortalecer una voz latinoamericana autónoma frente a un orden internacional en disputa.
Los costos de un acuerdo
El costo reputacional de este giro también es profundo. Un Estado que relativiza el derecho internacional cuando se trata de otros pierde autoridad moral para invocarlo cuando se trata de sí mismo. En el caso argentino, esto afecta directamente la causa Malvinas. La legitimidad del reclamo argentino se asienta en el respeto al derecho internacional, en la condena a la ocupación por la fuerza y en la defensa de la integridad territorial.
Cuando la Argentina tolera violaciones graves del derecho internacional cometidas por otros Estados, debilita el fundamento jurídico con el que exige la restitución de un territorio ocupado por una potencia militar. La inconsistencia no solo erosiona nuestra posición histórica: debilita nuestra capacidad de articular apoyos diplomáticos en foros multilaterales y regionales, donde la coherencia entre principios y acciones es clave para construir legitimidad política.
Nada de esto se discute con la transparencia que debería regir. El texto de los Acuerdos de Isaac no ha sido publicado; no existen dictámenes técnicos de Cancillería ni de Defensa; el Congreso no ha intervenido y no se realizaron evaluaciones de impacto obligatorias en materia de cooperación militar y transferencia tecnológica. Cuando decisiones de política exterior que comprometen soberanía, seguridad y alineamientos estratégicos se toman a espaldas de la sociedad y de sus instituciones, se debilita no solo la transparencia: se debilita el Estado de derecho. La política exterior deja de ser una política de Estado y se convierte en una herramienta discrecional, sin controles democráticos y sin rendición de cuentas.
No se trata únicamente de frenar un acuerdo puntual, sino de evitar que la Argentina se aparte de los principios que sostuvieron su política exterior democrática y su identidad internacional. En un momento en que el multilateralismo enfrenta presiones inéditas y el derecho internacional es puesto a prueba con crudeza, quienes ejercemos responsabilidades institucionales —en nuestro país y en el ámbito global— tenemos el deber de actuar con lucidez y coherencia. Preservar las normas que limitan la arbitrariedad, garantizan la paz y protegen la dignidad humana no es retórica: es la condición básica para cualquier proyecto serio de convivencia internacional.
La Argentina debe reafirmar el rumbo que históricamente la destacó en el escenario global, un rumbo basado en la defensa del derecho, la justicia y la solución pacífica de las controversias. Y debe hacerlo en diálogo con una comunidad internacional que necesita, más que nunca, Estados comprometidos con esas reglas mínimas que hacen posible un orden mundial más estable, más democrático y más humano. Ese es el desafío que tenemos por delante: sostener la coherencia entre lo que somos, lo que defendemos y el mundo que queremos contribuir a construir.