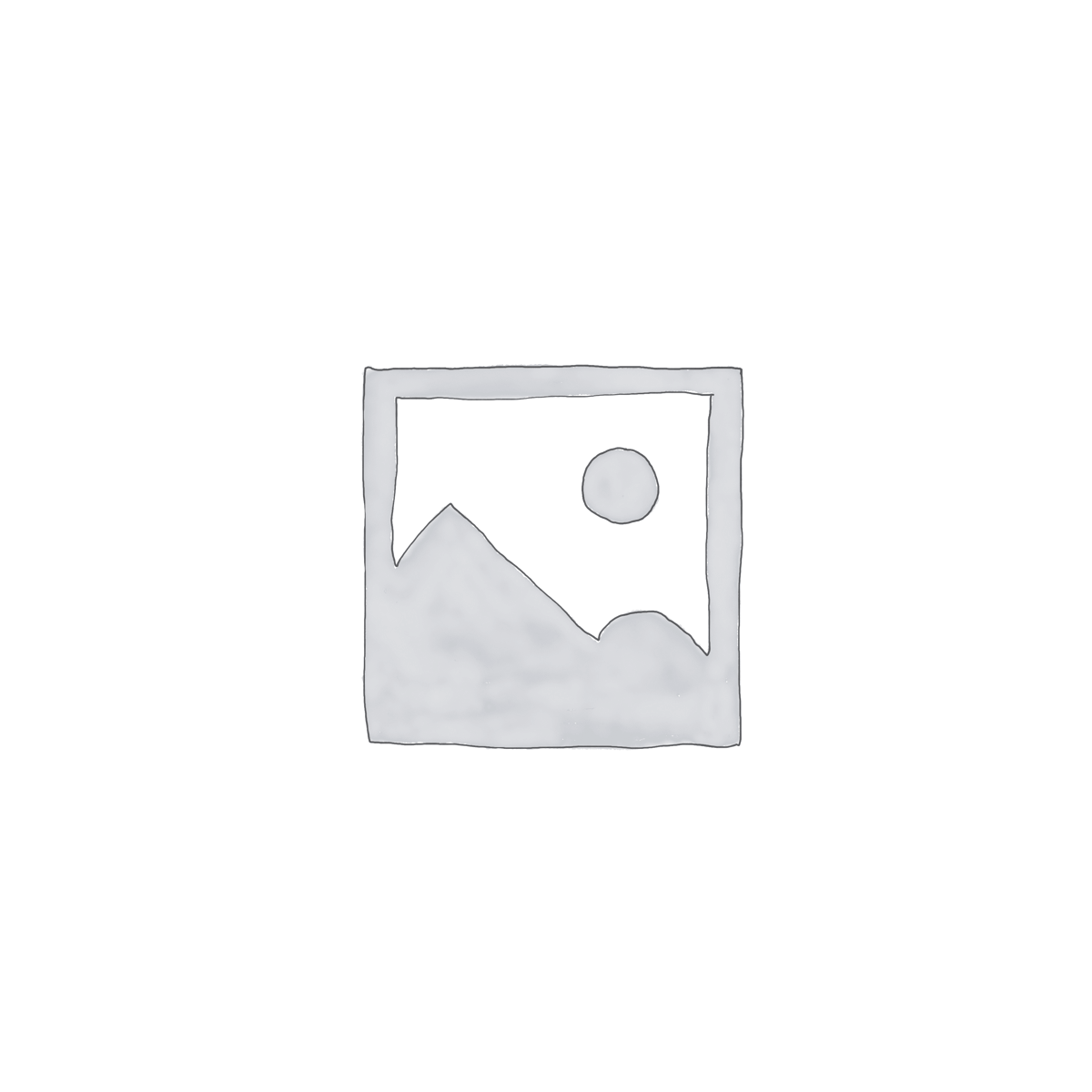La historia, los calendarios y las fechas festivas están plagadas de símbolos, de luchas de poder, de señales. En un país con las particularidades y el devenir productivo como tiene la Argentina, el debate por el Día de la Industria suma un eslabón más en las «batallas culturales» y en la construcción de sentido.
El Día de la Industria Argentina se instauró en 1941 (época de Roberto Marcelino Ortiz como presidente), predominaba el conservadurismo y el modelo agroexportador que ya entraba en crisis. En pocos años vendría el peronismo. Ese año se decidió celebrar el Día cada 2 de septiembre. La fecha conmemora la primera exportación de productos manufacturados desde el actual territorio argentino, que ocurrió el 2 de septiembre de 1587.
Lo paradójico es que, para homenajear a la Industria Nacional, se eligió un hecho delictivo en lo que entonces era el Virreinato del Perú. Aquel 2 de septiembre de 1587 zarpó del fondeadero del Riachuelo la carabela San Antonio al mando de un tal Antonio Pereyra con rumbo al Brasil.
Llevaba en sus bodegas un cargamento proveniente del Tucumán, fletado por el obispo de esa ciudad, Fray Francisco de Vitoria. Se trataba de tejidos y bolsas de harina producidos en Santiago del Estero.
Pero dentro de las inocentes bolsas de harina, según denunció el gobernador del Tucumán Ramírez de Velasco, viajaban camuflados varios kilos de barras de plata provenientes del Potosí, cuya exportación estaba prohibida por Real Cédula: la «primera exportación argentina» encubre un acto de contrabando y comercio ilegal. ¿A quién piden desde los sectores productivos y desarrollistas que se tome en cuenta para establecer el 3 de junio como nueva fecha del Día de la Industria? A alguien que fue mucho más que el creador de la bandera.
Belgrano en la historia argentina
Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano nació el 3 de junio de 1770 en Buenos Aires, a metros del Convento de Santo Domingo. Hijo de un comerciante italiano que trabajaba para el rey de España, el joven Belgrano realizó sus estudios primarios en el Real Colegio de San Carlos (actual Colegio Nacional de Buenos Aires), y entre 1786 y 1793 estudió Derecho en las universidades de Salamanca y Valladolid. Se graduó como bachiller en Leyes con medalla de oro a los 18 años y mostró un especial interés por la economía política, lo que lo llevó a ser el primer presidente de la Academia de Práctica Forense y Economía Política en Salamanca.
Durante su pasantía profesional, alcanzó un notable prestigio y obtuvo del papa Pío VI el permiso para leer literatura prohibida, accediendo así a obras de Montesquieu, Rousseau, Filangieri y a las ideas fisiocráticas de Quesnay, además de autores ilustrados españoles como Jovellanos y Campomanes.
Durante su estancia en Europa, Belgrano fue testigo de los debates generados por la Revolución Francesa. En los círculos intelectuales que frecuentaba, se discutía la necesidad de refundar las naciones bajo principios revolucionarios. Estas experiencias y lecturas marcaron su compromiso con la soberanía política y económica, así como su convicción en el desarrollo nacional basado en la industria, la producción y el comercio justo.
De regreso al Virreinato del Río de la Plata, Belgrano fue nombrado secretario «perpetuo» del Consulado de Comercio de Buenos Aires el 2 de junio de 1794. Ejerció ese cargo hasta poco antes de la Revolución de Mayo, en 1810. Ahora bien, sobre esta faceta de don Manuel haremos hincapié.
Podríamos hablar de su cara política, con la que lideró la Revolución de Mayo, extendió las premisas revolucionarias por el Litoral hasta Paraguay, presionó para que se declarara la independencia y propuso audazmente una monarquía parlamentaria con un representante de la Casa de los Incas. Podríamos hablar de su faceta militar, con la que condujo a todo un pueblo hacia una retirada estratégica dejando tierra arrasada al enemigo, para luego triunfar en las decisivas batallas de Tucumán y Salta. Pero nos vamos a centrar en el Belgrano economista, una faceta poco conocida y sumamente audaz e interesante.
El Consulado fue casi creado para que Belgrano lo dirigiera, para que fuera una persona central en ese organismo. Un movimiento un tanto contradictorio del Virreinato, ya que su objetivo era fomentar el comercio y la industria, pero la misma colonia sostenía desde hacía siglos un ineficaz sistema de monopolio que prohibía a las colonias comerciar con otras potencias, teniendo que pasar siempre por España.
Este mecanismo era sostenido con más fuerza aún por los contrabandistas que por los librecambistas, ya que la prohibición propiciaba el contrabando, y con este, un negocio redondo donde participaban desde comerciantes hasta funcionarios reales.
Belgrano definía al resto de los miembros del Consulado como “mercachifles que solo sabían comprar por cuatro para vender por ocho”. Dentro de estos miembros, que a su vez se dedicaban al contrabando y al comercio de esclavos, se encontraba José Martínez de Hoz, piedra fundacional de una familia con amplia y oscura trayectoria.
Belgrano y los planes de gobierno
Las Memorias al Consulado serán verdaderos planes de gobierno redactados por Belgrano con tan solo 25 años. Hablará de temas como industria, educación, derechos de las mujeres, agricultura y ecología. Sostendrá, por ejemplo, que “el descanso de la tierra es el de la mutación de su producción”, cuestionando desde los primeros tiempos el monocultivo que ya iba destruyendo las fértiles tierras de Haití, por poner un ejemplo.
Dirá también que la mejor manera de combatir la pobreza es “prevenirla y atenderla en su origen”, al mismo tiempo que sostenía que “los grandes monopolios que se ejecutan en esta capital, por aquellos hombres que, desprendidos de todo amor hacia sus semejantes, solo aspiran a su interés particular, o nada les importa que la clase más útil al Estado, o como dicen los economistas, la clase productiva de la sociedad, viva en la miseria y desnudez”.
El secretario del Consulado proponía proteger las artesanías e industrias locales subvencionándolas: “La importación de mercancías que impiden el consumo de las del país o que perjudican al progreso de sus manufacturas, lleva tras sí necesariamente la ruina de una nación”. En 1802 presentó todo un alegato industrialista: “Todas las naciones cultas se esmeran en que sus materias primas no salgan de sus estados a manufacturarse, y todo su empeño en conseguir, no solo darles nueva forma, sino aun atraer las del extranjero para ejecutar lo mismo y después venderlas”.
Belgrano resaltaba la necesidad de formar un sólido mercado interno, condición necesaria para una equitativa distribución de la riqueza: “Solo el comercio interno es capaz de proporcionar ese valor a los predichos objetos, aumentando los capitales y con ellos el fondo de la Nación, porque buscando y facilitando los medios de darles consumo, los mantiene en un precio ventajoso, así para el creador como para el consumidor, de que resulta el aumento de los trabajos útiles, en seguida la abundancia, la comodidad y la población como una consecuencia forzosa”.
Previo a que el tiempo lo transformara en “escándalo”, Belgrano se animó a hablar de reforma agraria antes que nadie, una nueva norma basada en la expropiación de las tierras baldías para entregarlas a los desposeídos: “Es de necesidad poner los medios para que puedan entrar al orden de sociedad los que ahora casi se avergüenzan de presentarse a sus conciudadanos por su desnudez y miseria, y esto lo hemos de conseguir si se les dan propiedades (…) que se podría obligar a la venta de los terrenos que no se cultivan”.
Por qué se celebra un 2 de septiembre
A pesar de ser el primer precursor de la industria manufacturera y de la innovación agrícola (por ejemplo, la plantación de cáñamo industrial), el Día de la Industria en Argentina se celebra el 2 de septiembre, lejos de la fecha de nacimiento de Belgrano.
¿Qué pasó ese día? En 1587 zarpó de Buenos Aires a Brasil la primera exportación de productos autóctonos. ¿Quién fue el responsable? El obispo de Tucumán, Francisco de Vitoria. ¿Qué transportaba la carabela San Antonio? Harina y kilos de plata potosina que viajaban de contrabando. Sí, como dijimos al inicio, el Día de la Industria celebra una exportación agraria con contrabando.
Pero esto continúa. La carabela emprendió su regreso con 120 esclavos negros y productos manufacturados también contrabandeados. La nave nunca llegó. Fue abordada por el pirata inglés Thomas Cavendish y sus hombres. El obispo volvió de su travesía pobre y sin qué vender.
Sí, el Día de la Industria celebra una exportación agraria con contrabando que tenía como contraprestación otro contrabando, pero esta vez, de productos manufacturados en otros lugares que terminaron dejando en la ruina al mismo emprendedor. Más raro aún.
Quizá nuestra maldición de subdesarrollo esté atada a esta blasfemia de origen que esconde tramas de piratas, contrabandos y sacerdotes de doble moral. Quizá para empezar a reconstruir la industria deberíamos ver las cosas desde otro lugar. Podríamos empezar cambiando su día de celebración, conmemorando el nacimiento de un verdadero precursor de la labor manufacturera y el mercado interno en estas tierras.