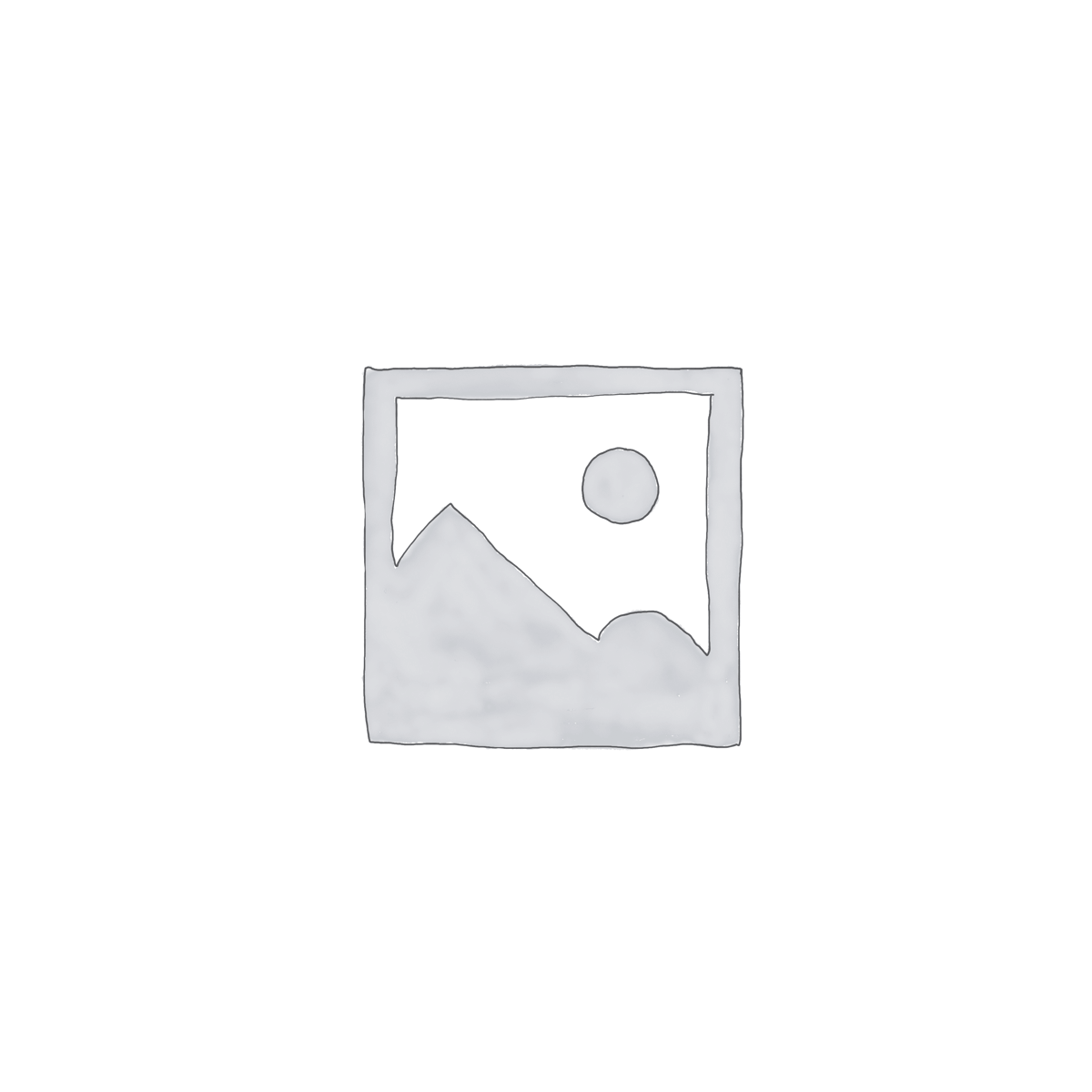La sorpresa que produjo el triunfo categórico de La Libertad Avanza (LLA) el domingo -incluso, al interior de sus propias filas-, vuelve a reponer la dificultad para comprender las tendencias centrales de la sociedad argentina. Un objeto de estudio indómito, indudablemente.
Desde luego, a diferencia de otras disciplinas científicas, las ciencias sociales no cuentan con la posibilidad de realizar experimentos a voluntad a gran escala, en la asepsia de un laboratorio, en condiciones controladas.
Convivimos con los debates que generan los méritos y limitaciones de los estudios de opinión y de las encuestas, como instrumentos de investigación de la opinión pública. Sin embargo, hay circunstancias de la experiencia histórica que son de gran valor heurístico para contrastar sus hipótesis: entre ellas, las elecciones nacionales.
En este caso, la hipótesis principal en cuestión era si los votantes de LLA se habían distanciado de Milei durante la primera mitad de su mandato o si, en cambio, mantenían su fidelidad. Tanto votantes más “duros”, provenientes de ese primer porcentaje que logró congregar desde las PASO presidenciales, como también votantes “blandos” que -grosso modo-, hasta 2023 habían votado a Juntos por el Cambio.
En este segundo caso, la hipótesis también se podía formular en función de si LLA había podido avanzar en el proceso de desplazamiento del PRO como vehículo principal del antiperonismo en la Argentina, rol que había jugado desde el año 2015.
Si Javier Milei había destronado a Mauricio Macri de ese lugar, tal como sucedió en otras latitudes con Donald Trump o Jair Bolsonaro, ante expresiones tradicionales de su mismo campo político.
El nuevo jefe de la derecha
El “experimento” fue realizado en condiciones extremas por tres razones. Por un lado la macroeconomía en plena inestabilidad, a la vista de quien quiera verla, expuesta de forma transparente por el salvataje de Trump. El dólar en pleno desgobierno, el pánico que conmueve todas las certezas de la sociedad argentina. La expertise de la que se ufana el presidente mostrando toda su fragilidad.
Por otro lado, la precariedad de un armado sustentado por un discurso de renovación política “anti casta” que debió hacer renunciar a su principal candidato en el principal distrito del país, por vínculos directos con el financiamiento del narcotráfico. A su vez, todo el último año atravesado por denuncias de corrupción que involucran directamente al presidente y a su hermana, tanto en el caso Libra como en la ANDIS.
Finalmente, porque la oferta electoral incluyó alternativas competitivas en el campo del antiperonismo/antikirchnerismo en varios de los distritos más grandes: Córdoba, Santa Fe y parcialmente en la ciudad de Buenos Aires, aunque no así en territorio bonaerense. Lo mismo en muchas provincias cuantitativamente más pequeñas, en muchas de ellas con un peso destacado de los oficialismos provinciales.
Este combo determinaba que no fuera imprescindible una votación extraordinariamente alta del peronismo para dar lugar a una derrota del oficialismo nacional. Lo definitorio era determinar cuál iba a ser el comportamiento de sus propios votantes.
Allí estuvo el dato principal de la elección: una respuesta contundente que consolida a LLA y le da un espaldarazo importante al gobierno nacional. No solo se ubicó cómodamente como primera minoría, sino que las urnas dejaron en claro que aún cuenta con capacidad de articular una mayoría en torno de su programa de gobierno.
Los motivos que explican este resultado son materia de debate: la valoración positiva de la baja de la inflación y el efecto político y psicológico de la estabilidad; el miedo a desencadenar una situación de caos, azuzado por el propio Trump, en el contexto de empresas y economías familiares endeudadas; la paciencia social en las expectativas de mejora, para un gobierno que lleva menos de dos años de gestión; el recuerdo negativo del final del gobierno del Frente de Todos; la debilidad de las propuestas opositoras, entre otras.
Desde luego, como es natural en una elección legislativa, no todos los votantes que habían optado por Milei en el ballotage de 2023 votaron a LLA. Pero el “cuarenta por ciento” que acompañó su propuesta representa un número suficiente para asegurar que, al menos hasta el momento, el grueso de sus votantes continuó acompañándolo, así como también, mayoritariamente, los votantes provenientes de Juntos por el Cambio.
De allí que las tonalidades “plebeyas” que estaban más marcadas en el Milei anterior a 2023 ahora se diluyan un poco, de forma correspondiente con el aumento de su base de votantes en sectores de ingresos medios y altos, y en la franja de provincias centrales del país.
El ascenso de la extrema derecha
Una segunda hipótesis se deriva de esta. Es la que afirma que la extrema derecha no es un fenómeno pasajero, sino que expresa tendencias sociales profundas.
Esta mirada surge de la observación del fenómeno en los EEUU, donde Trump consiguió sobrevivir a una derrota y regresar a la Casa Blanca, pero también en distintos países de Europa en los que las fuerzas políticas de extrema derecha se consolidaron como un actor central de los sistemas políticos, aún cuando en muchos casos no consiguieron, por el momento, articular una mayoría en torno suyo.
El resultado de las elecciones argentinas parece darle la razón también a este punto de vista, que genera muchas reticencias en el campo político del progresismo, donde existe la tendencia a interpretar a LLA como una expresión pasajera de irracionalidad, una suerte de error histórico que se va a disipar rápidamente.
De conjunto, el resultado del 26-O consolida el proceso de desplazamiento del liderazgo de Macri en el campo de la derecha, paradójicamente, mediante el triunfo de su opción por el endurecimiento. En su disputa contra “la moderación larretista”, Macri definitivamente “ganó, pero perdió”. “Tener razón”, en una interna política, no equivale a ganar una disputa: un espejo a través del que resulta interesante mirar el debate interno del peronismo.
No subestimar la construcción política
En cierta forma volvemos a octubre de 2017. Un gobierno antiperonista triunfante en las elecciones, sostenido por poderosos intereses económicos, especialmente por el capital financiero internacional, así como alineado con los EEUU. A su vez, con el mismo programa de reformas que no se pudo concretar entonces: previsional, laboral y tributaria.
Un Estado que pretende achicar sus gastos al “25% del PBI”, tal como se firmó en el Pacto de Mayo con numerosos gobernadores.
Y también su reverso: una macroeconomía frágil, sumamente inestable, con riesgo de entrar en zonas de descontrol, mientras se intenta dar forma a un país con una economía súper endeudada, desindustrializada y primarizada, con una fuerza de trabajo con menos derechos y una reducción del consumo de bienes y servicios producto del encarecimiento de factores centrales del bolsillo familiar: las tarifas, los alquileres, el transporte, los combustibles.
Un momento claro de peligro: desde el punto de vista nacional y popular, todas las luces rojas están encendidas.
En el peronismo, que emergió de las elecciones consolidado como el eje de la oposición a Milei, se siguen con atención las oportunidades políticas que pueden abrir los vaivenes económicos. Se especula con la inevitabilidad de una crisis, producto de un esquema insustentable.
En momentos de impotencia, se fantasea con la llegada de la crisis como un deus ex machina salvador. Se recuerda, con precisión, que el inicio del fin del macrismo llegó de forma imprevista, cuando parecía que se encontraba en su mejor momento, en mayo de 2018, fecha en que los fondos de inversión iniciaron su retirada y Macri acudió al FMI.
Sin embargo, el triunfo electoral de 2019 no fue un resultado automático de la crisis económica y financiera. Aunque no se suele resaltar lo suficiente, entre fines de 2017 y 2019 se desplegó un proceso de acumulación y reorganización política que hizo posible derrotar al macrismo en primera vuelta, evitando un ballotage de resultado abierto.
El rol del peronismo
Ya a finales de 2017 se produjo un primer episodio significativo, cuando el peronismo -que había revalidado electoralmente el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner-, consiguió articular en torno suyo la resistencia a la reforma previsional en el Congreso Nacional, rompiendo el aislamiento político en el que se encontraba hasta entonces.
El Frente Renovador, peronistas opositores desde 2008, representantes del progresismo y de Proyecto Sur, dirigentes gremiales y sociales, referentes de derechos humanos, paulatinamente todos ellos consiguieron ser organizados a lo largo de dos años, mediante un trabajo artesanal de orfebrería política, efectuado personalmente por Cristina.
Sin esa vocación política difícilmente hubiera habido triunfo electoral, contra una fórmula que obtuvo el 40% de los votos en la primera vuelta de 2019.
Volviendo al presente, es allí donde están los mayores interrogantes. Aún suponiendo la posibilidad de un desempeño económico catastrófico, ¿está el peronismo en condiciones de realizar un proceso político semejante, luego de una elección intermedia que dejó abierta la cuestión del liderazgo a su interior? ¿O se desatará un proceso de desangramiento interno similar al que vivió el PRO luego de 2019?
Por otro lado, las fuerzas políticas reunidas en Provincias Unidas y los partidos políticos provinciales, ¿reaccionarán como el Frente Renovador en 2017, iniciando un camino de reagrupamiento opositor, o seguirán el camino tomado por Miguel Pichetto, acercándose más al oficialismo hasta integrar su fórmula presidencial?
A su vez, ¿qué contornos programáticos puede tener la propuesta opositora, si quiere ser algo más que el “partido de las víctimas del ajuste”? Y finalmente, ¿tienen sentido las expectativas de que haya sectores del empresariado, perjudicados por el gobierno, dispuestos a reiniciar un diálogo con el peronismo, tal como sucedió fugazmente en 2019?
¿Qué política puede llevarse adelante, en caso de que el grueso de ellos, como parece al día de hoy, asuma como propio el destino neocolonial al que conduce Milei?