una materia pendiente para las políticas educativas
- July 5, 2025
- 0
@yamilagold @pedronunez74 En los últimos días, a raíz de una noticia publicada en Infobae, volvió a instalarse en la agenda pública el debate sobre la reforma de la
@yamilagold @pedronunez74 En los últimos días, a raíz de una noticia publicada en Infobae, volvió a instalarse en la agenda pública el debate sobre la reforma de la

@yamilagold @pedronunez74
En los últimos días, a raíz de una noticia publicada en Infobae, volvió a instalarse en la agenda pública el debate sobre la reforma de la educación secundaria impulsado por la Secretaría de Educación de la Nación. La nota menciona un “documento marco” titulado Transformación de la escuela secundaria, que sería tratado en el Consejo Federal de Educación. El texto parte de un diagnóstico crítico, basado en los resultados de las pruebas estandarizadas realizadas a estudiantes, cuyos datos aún se encuentran en proceso de revisión.
En segundo lugar, se destaca un problema que persiste desde hace tiempo: la baja en la tasa de finalización del nivel secundario. Según el anuario estadístico 2024 , la cantidad de egresados del nivel, experimentó una leve caída en 2023, luego de haberse estancado en 2022. Frente a este escenario, una de las iniciativas del Gobierno Nacional mencionadas en la nota es la implementación de un “examen integrador al final de la secundaria”, propuesta que ya figuraba en la primera versión de la Ley Bases. Sin embargo, resulta difícil imaginar que una medida de estas características contribuya a mejorar los índices de egreso; más bien, podría profundizar las barreras existentes.
Efectivamente, la masificación del nivel secundario no ha garantizado que todos los estudiantes logren completarlo en los tiempos “teóricos” establecidos por el sistema. El egreso se produce, en muchos casos, de manera “diferida”, es decir, años después de la finalización del nivel. Los indicadores educativos dan cuenta de las dificultades para el egreso, que, si bien no llega a porcentajes tan bajos como en otros países de similar capilaridad educativa como el nuestro, representa un enorme desafío. Surgen, además, varias inquietudes. ¿Quiénes estarían en condiciones de dar ese examen? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué tipo de posiciones ayudaría a obtener o qué atributos otorgaría? Todo examen implica una jerarquización, una distribución de puntajes y la generación de expectativas, tanto individuales como institucionales. En otros países, estos exámenes de cierre permiten el ingreso a determinadas carreras o universidades, asignando cupos o implementando políticas afirmativas dirigidas a sectores juveniles específicos.
Aunque nos manifestamos en desacuerdo con la implementación de una evaluación de estas características al finalizar la secundaria, cabe señalar que el proyecto presentado ni siquiera define con claridad su propósito. Más bien, por lo que circula hasta el momento el examen pareciera tener un destino similar al examen realizado a empleados públicos mostrando la peor faceta de este tipo de dispositivos: la intención de regular algo sin tener claridad sobre la razón y generar temor en quienes lo rinden.
Si bien por el momento circulan únicamente trascendidos y no se conocen instancias de discusión de las propuestas, ni convocatoria a actores de la sociedad civil y del sistema educativo, algunas medidas anunciadas en la nota de prensa parecieran ir en sintonía con ciertos consensos académicos y de las políticas educativas en distintos lugares del país, así como de otras regiones. En este sentido, la idea de la concentración de horas docentes a través de la figura del profesor por cargo representa una medida impulsada, con éxito dispar, por distintos gobiernos jurisdiccionales. Hay aquí aprendizajes a retomar a partir de algunas experiencias con distintos resultados y cuyo antecedente lejano y casi en extinción, es el proyecto 13.
Otro de los anuncios refiere a la elección de instituciones “pioneras e innovadoras“ para luego escalar la implementación. Al respecto, en primer lugar, cabe la pregunta de cuáles serían los criterios de selección, y en especial, cómo asegurar que el programa “piloto” se amplíe a más instituciones y no termine profundizando las brechas que ya existen entre escuelas. En el mismo sentido, la nota anuncia una flexibilización de los regímenes académicos, que de todos modos, ya está siendo implementada en varias jurisdicciones. Las más recientes fueron la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. Sus resultados, como en todo proceso de reforma educativa, se verán con el tiempo aunque, hasta el momento, parecieran enfrentar dificultades en cuanto a la distribución horaria, la superposición de actividades y materias, inadecuación de la infraestructura, o la sobrecarga del trabajo docente, entre otras cuestiones.
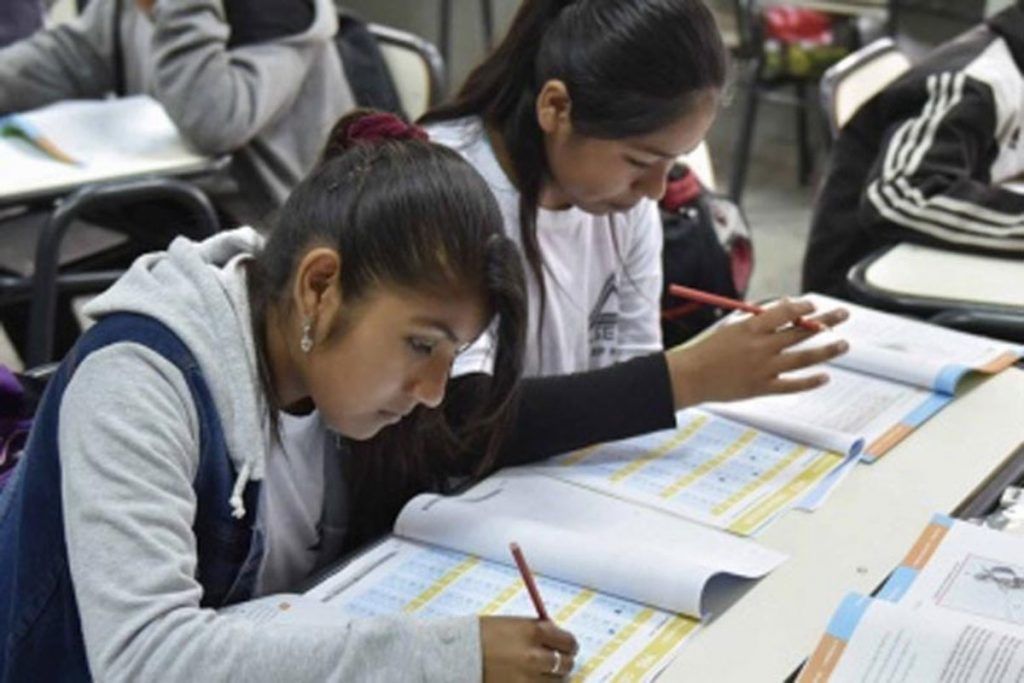
Por último, el artículo menciona otras líneas de “transformación”, como la evaluación de los docentes (también incluida en la Ley Bases) y la promoción de una mayor “flexibilidad y libertad” para que las escuelas impulsen sus propios procesos de cambio. En ese sentido, se propone otorgar mayor “autonomía institucional”, permitiendo que cada establecimiento pueda experimentar con distintos modelos de régimen académico y modalidades de organización que considere más adecuados. En este tema los antecedentes de las reformas de los años 90 nos llaman, al menos, a ser cautelosos. Algunas de estas ideas podrían diversificar aún más un sistema ya de por sí demasiado heterogéneo. Quizás el camino deba ser el inverso, es decir, buscar recuperar cierta unidad y homogeneidad en un nivel que en la práctica traza caminos sumamente desiguales no ya entre provincias sino en un mismo territorio de acuerdo a la institución a la que se asista. Lo planteado implica, sin duda, el desafío de revertir la actual segregación y segmentacióndel sistema educativo, y de construir condiciones de igualdad dentro de los diversos formatos institucionales y experiencias escolares existentes.
A esto se suman una batería de cambios, entre los que se menciona la cuatrimestralización de ciertos espacios curriculares, pasantías, entre otras cuestiones complejas que las jurisdicciones deberán discutir en el marco federal.
Volviendo al problema de la terminalidad del nivel, es necesario reconocer un punto de inflexión marcado por la pandemia, pero también asumir que las dificultades vienen de mucho antes. En los últimos veinte años, este nivel educativo ha sido objeto de múltiples cuestionamientos. No es casual: se trata de un espacio que ha atravesado profundas transformaciones, pasando de ser un ámbito selectivo y meritocrático, a uno que busca incluir a todos los jóvenes, en cumplimiento de la Ley Nacional de Educación (26.206), que desde 2006 establece su obligatoriedad.
Ese avance en términos de inclusión fue, sin dudas a nuestro entender, acertado. Con los jóvenes en la escuela hoy el desafío es otro: garantizar la calidad de los aprendizajes y lograr que los estudiantes finalicen sus estudios.
Para ello, creemos, la escuela secundaria necesita de nuevas políticas que articulen inclusión con terminalidad. Muchos jóvenes abandonan sus estudios porque no encuentran sentidoen la propuesta escolar, como lo expresa la protagonista de “Cometierra”, la novela de Dolores Reyes, que deja el colegio “como la mitad de los chicos del barrio”.
En un contexto en el que los discursos oficiales tienden a desvalorizar los saberes escolares y científicos, mientras que en el plano material se reduce el presupuesto destinado a la docencia, a las universidades y a las agencias de investigación, resulta difícil imaginar que una reforma educativa pueda revertir estas tendencias o fortalecer el sentido de estudiar y concluir la escuela. Para que el cambio sea realmente significativo, es necesario que proponga también una nueva enunciación de sentidos.
Por último, desde nuestra perspectiva, las políticas actuales no parecen estar orientadas a resolver los problemas más urgentes que enfrentan los jóvenes, como el acceso al empleo formal. En un contexto donde se exigen cada vez más credenciales para ocupar trabajos cada vez más precarios, resulta necesario repensar el valor de la educación secundaria. Creemos que las credenciales educativas no deberían considerarse únicamente como habilitantes para continuar estudios post-secundarios, sino también como herramientas que promuevan el acceso a una ciudadanía plena.
Por ello, acompañar las trayectorias escolares hacia la terminalidad debe ser una prioridad. Existen experiencias valiosas en distintas provincias argentinas y en países vecinos, (como Uruguay), que han desarrollado sistemas de protección de trayectorias educativas para enfrentar el problema del egreso. Estas iniciativas muestran que es posible construir políticas de cercanía, que reconozcan la diversidad de recorridos y que ofrezcan apoyo real a quienes más lo necesitan. Sin dudas, estas políticas de cercanía implican recursos y trabajo con grupos reducidos así como contemplar distintos ritmos de aprendizaje.
Las propuestas del Gobierno Nacional no parecen ir en esa dirección. No creemos que este sea el momento de implementar un examen integrador al final de la secundaria sin haber garantizado previamente que todos los estudiantes lleguen a esa instancia, sin materias pendientes, dentro del sistema y con un recobrado sentido.